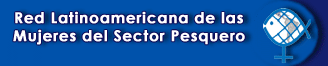 |
Proyectos - Actividades - Novedades |
"Primera Reunión de Puntos Focales de la Red Latinoamericana de las Mujeres del Sector Pesquero - Acuícola" - Informe Final - 5 y 6 de octubre del 2000
"EL PAPEL QUE DESEMPEÑA LA MUJER EN EL SECTOR PESQUERO URUGUAYO"
EL PAPEL DE LA MUJER EN LA ACUICULTURA
Por Mónica Spinetti y Rosana Fotti
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL URUGUAY
La República Oriental del Uruguay se encuentra situada entre los 30º y 35º de latitud Sur y los 53º y 58º de longitud Oeste. Abarca 313.782 Km2 , lo que incluye 176.215 Km2 de territorio continental y 137.567 Km2 que suman sus aguas jurisdiccionales (mar territorial, Río de la Plata, río Uruguay, lagunas, etc.).
Desde el punto de vista geopolítico se encuentra ubicada entre Brasil y Argentina. Limita al noreste con la República Federativa del Brasil con quien comparte numerosos cuerpos de agua. Al oeste con la República Argentina, teniendo como límite natural el río Uruguay. Al sur sus costas conforman la margen izquierda del Río de la Plata que se vuelca en el Océano Atlántico al sudeste.
Presenta una red hidrográfica muy ramificada pudiendo identificar seis grandes cuencas: Río Uruguay, Río de la Plata, Río Santa Lucía, Río Negro, Océano Atlántico y Laguna Merin, además del sistema de lagunas costeras a lo largo de la cuenca oceánica y tres grandes embalses situados sobre el río Negro, y el de Salto Grande sobre el Río Uruguay.
El rasgo más significativo de su clima es la amplia variabilidad, existiendo un ciclo estacional de 4 períodos con temperaturas medias que oscilan entre los 12ºC en Invierno y los 23ºC en Verano.
En los últimos años, en la economía uruguaya se registró una importante expansión del sector terciario que produjo un repliegue de la industria y un fuerte avance del sector servicios. En la década del 90, el producto interno se dividió entre el sector agrícola (11%), el sector industrial (23%), el sector servicios (40%) y el comercio (15%).
Tiene una población de 3.151.662 de habitantes de los cuales el 90.8% está localizada en zonas urbanas, mientras que el 9.2% reside en el área rural.IMPORTANCIA DE LA MUJER EN EL AREA RURAL
En el período 1985-1996 la población femenina rural duplica su presencia en la población económicamente activa. Las empleadoras y asalariadas se duplican mientras que las trabajadoras familiares aumentan una vez y media. Este fenómeno estaría relacionado con la emigración masculina hacia los centros urbanos quedando las mujeres al frente del predio familiar. También se relaciona con el incremento de agroindustrias de exportación (frutas, citrus, hortalizas) que emplean trabajadoras en tareas zafrales.
Estimadores indican que la pobreza rural duplica la urbana, no obstante la reducción de los índices de pobreza en el área rural se debió al ingreso de la mujer en el mercado de trabajo.
La mujer es un agente central en la toma de decisiones estratégicas de tipo económico aunque el protagonismo público lo tenga el hombre empresario.LA ACUICULTURA COMO OPCIÓN PRODUCTIVA
Cuando se habla de acuicultura en el Uruguay, se hace referencia a una opción productiva potencialmente importante que aún no ha alcanzado el desarrollo deseado.
Se entiende por acuicultura en sentido amplio, la cría en condiciones más o menos controladas de especies que se desarrollan en el medio acuático. Es la consecuencia de una interacción entre el hombre y el medio acuático en la producción de especies vegetales y animales para utilidad humana. Básicamente se distinguen dos tipos de acuicultura: de repoblación y de producción.
Los antecedentes de esta actividad en el país datan de la primera década de este siglo por parte del Estado, en 1914 el Instituto de Pesca siembra pejerrey (Odontesthes bonariensis) en la Laguna del Sauce (Depto. de Maldonado).
Allí se instala la primer estación de piscicultura que desde hace varias décadas pertenece al Instituto Nacional de Pesca (INAPE).
Es de destacar que en nuestro país la política relacionada al sector pesquero es responsabilidad y competencia del INAPE. Desde 1975, y de acuerdo a su Ley de creación ha venido intentando promocionar y fomentar la Acuicultura en el país. Se crea entonces el departamento de Acuicultura y Aguas Continentales, concretándose la instalación de una segunda estación de piscicultura, hoy CIPP (Centro de Investigaciones Pesqueras y Piscicultura) en el Dpto. de Salto.
Un primer encare del Estado fue la definición de Políticas que permitieran el desarrollo de la acuicultura a través de la investigación para poner a punto tecnologías necesarias para el cultivo de especies autóctonas.
Posteriormente, tanto en manos del estado como a nivel privado se desarrollaron experiencias que si bien fueron importantes no fructificaron en producciones concretas.
Entre 1984 y 1988 se realizaron experiencias de cultivos marinos (Penaeus paulensis y Macrobrachium rosembergii) en la estación de La Paloma (Depto. de Rocha).
Otros encares estatales del tema estuvieron a cargo de la Facultad de Ciencias y de la Facultad de Veterinaria continuados hasta el presente.A partir de 1995 se detecta por parte de las instituciones oficiales la necesidad de que se fomente y promueva en la órbita privada el desarrollo de esta actividad. De esta manera comienza una etapa nueva, más dinámica, en lo que respecta a la difusión de la acuicultura.
A fines de 1996 el INAPE inicia un Programa de Siembra de Peces, bagre negro (Rhamdia quelen) en aguas de dominio público y a solicitud de varias Intendencias Departamentales. En los últimos tres años se han liberado en ríos, arroyos, lagunas y embalses 3.560.800 peces con fines de repoblación, permitiendo incrementar la población natural de los ambientes mencionados.
Entre 1997 y 1998 se atendieron, en todo el país, 91 solicitudes de siembra en aguas de dominio privado totalizando 1.302.920 peces y en 1999 alrededor de 300.000 larvas con destino a pequeños productores e Intendencias Departamentales.PISCICULTURA RURAL - EXPERIENCIA PILOTO- DEPARTAMENTO DE RIVERA.
El Departamento de Rivera está situado en el Norte del país limitando con los Departamentos de Salto, Tacuarembó, Cerro Largo y con la República Federativa del Brasil. Tiene una población de 89.475 habitantes de los cuales el 14.5 % pertenecen al área rural. Su principal producción es de ovinos, vacunos, maíz, tabaco, soja y arroz.
En 1999, a raíz de una severa sequía que aquejó a toda la producción agropecuaria, la Intendencia Municipal de Rivera (IMR) toma la iniciativa de subvencionar la construcción de tajamares para mitigar la dura situación, siendo aprovechados muchos de ellos para la cría de peces. El INAPE y la IMR junto con el apoyo de la Comisión Honoraria en el Area de la Mujer Rural realizaron tareas de asesoramiento y distribución de peces a más de 60 pequeños productores agropecuarios interesados en esta nueva actividad para la zona, la piscicultura rural. En el período comprendido entre octubre de 1999 y abril de 2000 se distribuyeron entre dichos productores 75460 peces de bagre negro y carpas (Cyprinus carpio y Ctenopharyngodon idella).
En abril del corriente año se realizó un Taller de Capacitación teórico- práctico a cargo de INAPE - INFOPESCA, donde se abordaron temas inherentes al desarrollo de la actividad como manejo de estanques, alimentación, control de predadores y enfermedades, entre otros.CONCLUSIONES
Del punto de vista técnico se consideró esta experiencia como muy satisfactoria ya que se visualizaron diferentes enfoques de emprendimientos productivos; desde la piscicultura de subsistencia hasta la netamente comercial.
Es la primera experiencia en piscicultura que se realiza con un número importante de pequeños productores (hombres y mujeres) reunidos en un sólo Departamento.El interés de la mujer en participar en todo el proceso de producción (siembra y engorde), así como el planteo de mayor asesoramiento respecto a los posibles mercados locales y regionales para la colocación de la cosecha.
La manifiesta intención del núcleo en desarrollar la piscicultura como una alternativa de producción que genere mayores ingresos al núcleo familiar. En este punto se observa a la mujer como apoyo a la labor diaria así como conductora de la actividad en todo el proceso.
La conciencia de la necesidad de capacitación en el tema, tomada como limitante para el desarrollo de la actividad.
La falta de personal técnico que oriente en la solución de los problemas cotidianos así como en la conducción del emprendimiento común en todo el Departamento.
Se identificó la posibilidad de complementar esta experiencia con productores brasileños (Santana Do Livramento) y la posible comercialización y procesamiento de la producción en los mercados del sur del Brasil.
Los organismos que actualmente están vinculados al apoyo de "la mujer rural" en este tema son: Comisión Honoraria en el Area de la Mujer Rural (integrada por representantes del sector público y privado con sede en el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca, MGAP; y la Asociación Nacional de Grupos de Mujeres Rurales del Uruguay, ANGMRU (Asociación Civil sin fines de lucro).
Los organismos mencionados, conjuntamente con el INAPE identifican la no existencia de líneas especiales de apoyo a la piscicultura para microemprendimientos de mujeres rurales. Esto limita una adecuada formulación de estrategias que permitan el crecimiento esperado así como el inicio de nuevas experiencias en otros departamentos limítrofes.
"LA MUJER EN EL SECTOR INDUSTRIAL PESQUERO URUGUAYO"
Por Ana Abelenda
En el ámbito pesquero la mujer se desempeña en distintas áreas.
Se debe tener presente que el sector pesquero uruguayo es relativamente reciente (aprox.30 años) lo cual hace que no exista una tradición pesquera en el país, con roles definidos de la mujer, como por ejemplo podemos encontrar en las marisqueras españolas que es una actividad arraigada y tradicional de determinadas familias.INDUSTRIA PESQUERA
La industria pesquera en Uruguay se basa en su mayoría en la elaboración de productos congelados con destino a la exportación, existiendo unas 12 plantas de proceso. La mano de obra empleada en esta industria es de aproximadamente 1700 operarios, de los cuales 60-70% son mujeres. Las principales actividades desarrolladas por la mujer en la industria son:
Proceso de corte: Esta actividad en los comienzos del plan pesquero fue casi exclusiva de la mujer, quién se especializó en esta tarea y llegó a ser muy bien remunerada, dado que existía una fuerte demanda por este tipo de trabajo, las mujeres llegaban a cumplir en el orden de 16 horas de trabajo por día, trasladándose de una planta a otra, incluso caminando.
Con la introducción de máquinas y la actual crisis del sector pesquero, esta actividad hoy es menor. Nuestros datos indican que aproximadamente 450 mujeres desarrollan esta actividad.
Proceso de acondicionamiento y empaque: Es también esta una tarea casi exclusiva de la mujer, dada sus características que le permiten realizar tareas donde es importante la manualidad y la prolijidad.
En el caso del empaque en los últimos tiempos se ha incrementado el trabajo de la mujer ya que al existir maquinaria que evita la carga de cajas es mas fácilmente desarrollada.Condiciones laborales para la mujer en la industria
Las condiciones ambientales están fuertemente marcadas por dos aspectos: el frío y la humedad. Por otra parte la mayoría de estas tareas se efectúan de pie y lo que es peor en forma estática.-
Si bien las condiciones son difíciles, en los últimos años se ha observado una racionalización del trabajo por empleo de cintas transportadoras, maquinarias, etc.
Esto en cierta manera ha humanizado esta tarea.
Por otra parte exigencias sanitarias de la autoridad competente nacional, como internacionales, han mejorado los servicios disponibles como ser baños, vestuarios.
Las características de trabajo antes descriptas afectan evidentemente tanto a hombres como mujeres, sin embargo se debe tener en cuenta que las diferencias fisiológicas hacen que la mujer sienta en forma más intensa las mismas.Capacitación
En general la capacitación esta dada de manera informal, que consiste en el entrenamiento puntual para la tarea a desarrollar.
El INAPE por otra parte ha efectuado capacitación orientada a obreros sobre aspectos sanitarios pero esto no ha sido específico para mujeres, aunque la mayoría de los asistentes son del sexo femenino.
Estas actividades además del aspecto laboral han contribuido al desarrollo personal.
Aspectos SocialesDesde el punto de vista social no deberían existir diferencias con personas que se desempeñan en otras actividades como ser: dependientes de un comercio, oficinistas, etc.
Sin embargo el ambiente fabril marca determinadas características:
- Prejuicio; por razones desconocidas a nuestro nivel existe cierto menosprecio por los trabajos fabriles.
- El tipo de trabajo en general mecánico y con escaso contacto social con otros grupos, tiende a disminuir las posibilidades de desarrollo personal.
- Esto último se relaciona también con el hecho de tratarse de una actividad no personalizada donde el operario suele ser un número.
- Finalmente el
aspecto más importante es la regularidad de horas de trabajo
y remuneración, ya que el empleo está condicionado al
ingreso de materia prima a planta; es decir la empleada no tiene certeza
de cual será la remuneración de ese mes ni las horas de
trabajo que le dedicará, esto conduce a inestabilidad e imposibilidad
de programar su rol familiar ya sea en cuanto a tiempo disponible para
el hogar como a monto de ingresos.
Area Técnica
Existe un grupo de mujeres que se desempeña en tareas técnicas y semi técnicas:
- Idóneo de laboratorio o ayudante de control de calidad
- Profesionales en el área de control de calidad de plantas privadas.
- Profesionales de laboratorio oficial.
- Profesionales de inspección oficial.
En forma general se debe tener presente que las condiciones ambientales de este grupo son mucho mejores que las del sector obrero; las plantas que poseen control de calidad ofrecen infraestructura acorde para el personal que se desempeña en el área.
Se trata de un trabajo en general mejor remunerado, con menor esfuerzo físico y posibilidad de desarrollo personal que debería abrir otras posibilidades laborales esto a su vez está relacionado a mayor posibilidad de capacitación.
Lo que respecta al ámbito oficial se debe resaltar a los profesionales que se desempeñan en el área de inspección.
Esta área en los comienzos no era vista como adecuada para la mujer debido al concepto que implica el termino inspección; sin embargo con la puesta en práctica del HACCP, donde la visión del inspector policía se ha desfigurado, existe un ámbito de trabajo muy acorde con la mujer, ya que es necesario una metodología que esta muy acorde con la idiosincrasia femenina por otra parte aún persiste cierto prejuicio frente a la labor inspectiva de la mujer, sin embrago la realidad ha demostrado que esos mismos prejuicios facilitan la labor de la mujer en el área inspectiva, ya que suele ser respetada por su mismo condición.
En Uruguay se desempeñan en esta área 33 mujeres, de las cuales 15 son profesionales universitarias y 18 son idóneas.
Las edades oscilan entre los 50 y 28 años aproximadamente finalmente existe un número aproximado de 20 mujeres en su mayoría profesionales en el ámbito de la investigación biológica y tecnológica.NECESIDADES DEL SECTOR PESQUERO FEMENINO
En principio las necesidades son similares a las del sector masculino: sueldo digno, estabilidad laboral, buenas condiciones de trabajo.
Sin embargo por el rol de la mujer en el hogar se debe agregar que su necesidad específica tal vez sea aquella que directa o indirectamente contribuye a permitirle mayor espacio para la educación de sus hijos y servicios afines como ser guardería, atención social en algunos casos.
Dicho en otras palabras lograr las condiciones necesarias que le permitan dedicarse a su actividad laboral sin sentir que su rol familiar interfiere con este y viceversa. Finalmente no encontramos que estas necesidades sean distintas a otras profesiones.
"EL ROL DE LA MUJER EN LA ACTIVIDAD PESQUERA ARTESANAL URUGUAYA"
Por Sonia Fernández Amorín
EL ÁMBITO LABORALPara iniciar el tema corresponde definir el ámbito laboral en que se sitúa la mujer pescadora, como se acostumbra denominarla. Para ello se expone a continuación, en forma sucinta una descripción de la actividad pesquera artesanal. Existen varias definiciones y todas ellas coincidentes. Por describir la actividad en forma clara y ajustada se tomó la que figura en la publicación del Centro Cooperativista Uruguayo (CCU). La misma se refiere a la Pesca Artesanal como aquella actividad de captura que en el marco nacional, extrae peces, moluscos y crustáceos cuyo hábitat son las aguas costeras oceánicas y estuariales, las corrientes fluviales o los lagos, alcanzables por medio de técnicas simples y con un alto componente de trabajo manual. Dado que mayoritariamente la actividad de captura se realiza desde embarcaciones, consideramos dentro de la actividad, aquellas con menos de 10 toneladas de registro bruto (T.R.B.) con o sin motor; con actividad regular o zafral. Las artes de pesca más utilizadas son: redes de distinto tipo, palangres o espineles y herramientas manuales para recolección. Los pescadores desarrollan la actividad desde distintos grados de marginación socio-productiva integrando sí, el resultado de su trabajo al mercado de alimentos local, nacional o internacional.
EL PESCADOR ARTESANAL
Con referencia a las personas que viven de esta tarea, los pescadores artesanales poseen características muy particulares, tales como ser individualistas, poseer gran apego por el lugar donde viven y por su actividad, ser inmediatistas en torno a sus necesidades básicas y difícilmente se integran en organizaciones que puedan favorecer sus condiciones socioeconómicas. Ejemplos de ello son las enormes dificultades a que se enfrentan para acceder a créditos para la compra de insumos y como consecuencia se genera una dependencia con intermediarios para comercializar sus capturas.
La mayoría viven agrupados en comunidades con un alto grado de marginalidad, en muchos casos en predios que ni siquiera les pertenecen. Los recursos de que disponen son muy elementales, sus viviendas precarias, sus embarcaciones pequeñas y con escasos elementos de seguridad. A pesar de estas carencias en general se encuentran integrados en familias, las cuales se abastecen y viven de los recursos pesqueros que capturan, ya sea a través de su consumo o del beneficio logrado por su comercialización.
La tarea de captura requiere tenacidad y fuerza. La disponibilidad de los recursos es muy variable y la cuota diaria de pesca muchas veces genera desconcierto y angustias.MUJER Y FAMILIA EN LA COMUNIDAD PESQUERA
En la actividad pesquera, la mayoría de las mujeres desempeñan un papel relativamente pasivo, involucrándose en la preparación de las artes de pesca y en las tareas post-captura, de limpieza, colaboración con el fileteado y acondicionamiento en cajas para entrega al intermediario. Los hijos de pescadores mayores de 12 años en general ya participan colaborando voluntariamente con el resto del grupo familiar. Ello no significa que los niños no reciban una educación al menos de nivel primario, siempre y cuando la situación geográfica de la comunidad se los permita. En algunos casos ha sido necesaria la separación del grupo familiar para que los niños reciban cierto grado de educación.
No es común que integrantes de la familia migren a la ciudad o se inserten en otro rubro de actividades. Aunque en los últimos años es posible apreciar esta situación en especial cuando los niños han tenido la posibilidad de asistir a la escuela y tomar contacto con una realidad diferente a la de su medio. Sin embargo no pierden el apego por su comunidad y en la mayoría de los casos regresan. En ocasiones la pérdida de la dependencia familiar se produce a edades muy precoces, promedio de 15 años. Ello se debe a que se generan nuevos vínculos dentro o fuera de la comunidad y pasan a convivir en pareja. De acuerdo a nuestra experiencia de trabajo, la mayoría de los casos conducen a la incorporación de un nuevo grupo familiar en la comunidad.
Existen situaciones en las cuales los recursos pesqueros son limitados, tal como sucede en las lagunas costeras, y la autorregulación del número de pescadores es inevitable. Ello motiva el traslado a otra comunidad o eventualmente, el cambio de actividad laboral.
Centrándonos ya en el tema mujer, sus niveles de educación e instrucción en el Uruguay no evidencian ser desfavorables en relación al género masculino. No existen estadísticas ni estudios que lo verifiquen, aunque sí es posible realizar apreciaciones subjetivas.
El hecho de que las mujeres vivan en medio de una comunidad de pescadores en la mayoría de los casos sesga su orientación laboral hacia la actividad pesquera, aún quedando finalmente relegadas a la actividad doméstica dentro de ese ámbito.
Las mujeres que nacen en una comunidad pesquera poseen mucho apego por la misma y por el tipo de actividad productiva allí desarrollada y en general no desean salir de ella. Esto no es concluyente, se requieren muchos estudios para arribar a conclusiones que determinen la situación según áreas geográficas, componentes sociales de la comunidad, vínculos con zonas urbanas, nivel de desarrollo de la actividad productiva, etc.
DISTRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES
Con referencia a las tareas de tipo productivo, las mismas se encuentran distribuidas en el grupo familiar: actividades de captura para los hombres y procesos pre y post-captura donde hay participación de ambos géneros. Un alto porcentaje, aún no determinado, de las mujeres e hijas mayores participan de estas últimas. A diferencia de las actividades pecuarias, la proporción de mujeres que se involucran en la comercialización es comparativamente alta.
Las actividades domésticas en todos los casos son responsabilidad de las mujeres, aunque un alto porcentaje de ellas, como ya fue mencionado, participa en tareas productivas. De todas formas, en cualquiera de estos casos, las condiciones del trabajo implican una alta dedicación diaria, con mediano grado de esfuerzo físico. Se debe destacar que son trabajos cotidianos, permanentes a lo largo del año, y ello demuestra la importancia del aporte femenino en la organización del grupo familiar.
En ciertos casos las mujeres colaboran contribuyendo a los ingresos totales a través de las actividades denominadas domésticas fuera de su hogar. Muchas veces representan el ingreso más importante de la familia. Pero estos casos son más frecuentes en pescadores que viven integrados en zonas urbanas y que realizan pesca marítima, donde la mujer no tiene mayor participación.
Generalmente la mujer juega un rol de integradora de las distintas actividades productivas y doméstico-productivas, administrando su tiempo adecuadamente para cumplir con estas responsabilidades. Se debe tener en cuenta además, el rol que desempeña la mujer como madre, lo cual incluye sus períodos de embarazo en su función reproductiva.
Como es posible apreciarse la mujer es dentro de la familia la figura que participa en todos estos espacios y por lo tanto la mayor parte de la organización socio-productiva depende de su grado de participación.
Excepcionalmente las mujeres salen a la pesca marina, aunque esto es común en áreas menos peligrosas como las aguas interiores (lagunas, ríos, arroyos). El mar es más arriesgado e incluso los hombres se abstienen muchos días de salir por malas condiciones del tiempo y por disponer de muy elementales equipos de seguridad.
Las mayores dificultades a las que se enfrentan las comunidades pesqueras artesanales son el acceso a los créditos y la incertidumbre e irregularidad para cancelar los mismos. En los casos que se trabajó con Fondos Rotatorios de apoyo a la gestión, la mujer ha sido quien ha determinado su solicitud, en la mayoría de los casos. Para comprar equipos de pesca de mayor valor económico la decisión se toma compartida, porque compromete el presupuesto de la familia. La responsabilidad en los pagos ha demostrado ser siempre iniciativa y preocupación de la mujer dentro del grupo familiar. Ello refleja la importante función administrativa que desempeña en el ámbito familiar.
GRADO DE ORGANIZACIÓN Y PROGRAMAS DE ASISTENCIA ORIENTADOS AL GÉNERO
No se conocen impedimentos legales que restrinjan el trabajo de la mujer en la actividad pesquera artesanal. Sin embargo su organización en torno a la actividad extractiva es casi inexistente, lo cual provoca carencias en sus estructuras para hacer conocer sus demandas.
En 1991 se creó el Instituto Nacional de la Familia y la Mujer, dependiente del Ministerio de Educación y Cultura, cuyas acciones están dirigidas prioritariamente al área urbana. Tradicionalmente la pesca artesanal se encuentra en la órbita del Instituto Nacional de Pesca (INAPE) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, por lo cual las acciones de la mujer en lo referente a esta actividad quedan incluidas en ese marco. No existen hasta el momento Programas o Proyectos dirigidos a la mujer específicamente en el ámbito pesquero.
La mayor parte de los trabajos de extensión, asistencia técnica y capacitación han sido dirigidos por otras instituciones hacia el género masculino, dando por sentado que la mujer se constituye tradicionalmente en responsable de las tareas domésticas, incluyendo maternidad y coordinación de las tareas propias del hogar.
De acuerdo a estudios realizados por el Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola (IICA), en otros ámbitos productivos, los enfoques estatales para asistencia que han tenido sensibilidad con el género, son de un contenido específico para la mujer, y no se la ha incorporado en programas ya existentes dirigidos en su mayoría a los hombres. Además, la mayor parte de los programas de asistencia a la mujer han estado dirigidos en su mayoría por asistentes sociales y apuntan a temas de salud, nutrición y aspectos de planificación familiar.
Sin embargo en la actividad pesquera no se ha implementado aún ningún estudio de las condiciones de la mujer ni programas para apoyo a la actividad productiva de la cual participa. Entre los años 1994 y 1999 se realizó una experiencia piloto de trabajo con dos comunidades de pescadores artesanales en el este del país. Fue un trabajo pluriinstitucional y multidisciplinario en el cual participaron dos veterinarios con orientación pesquera y un asistente social. Se desarrollaron tareas tendientes a la mejora en la calidad de vida de las comunidades.
Los objetivos específicos consistieron en la investigación de tecnologías que luego fueron adaptadas a las condiciones de la comunidad como forma de mejorar sus ingresos imprimiendo mayor valor agregado a las capturas, tareas de capacitación productiva, organización comunitaria y educación ambiental. Si bien las actividades no contemplaron directamente el componente femenino, en cambio lograron su participación en todas las actividades promovidas.
En las dos comunidades pesqueras asistidas, complementando las ventas directas a la intermediación, se dispuso de otros medios de negociación como ser venta en puestos de feria, venta directa al turista en sus hogares o locales construidos especialmente para comercialización, de filetes o productos más elaborados como son los ahumados, pasterizados y salados. Este ha sido el resultado de la capacitación y asistencia técnica por parte de las instituciones (IIP, INAPE, PROBIDES, IMR, FIDA, Fondo Canadá).
EXPECTATIVAS, OBJETIVOS Y METODOLOGÍA PROPUESTOS
Sería deseable que se realizara un relevamiento de la población femenina en todo el sector, así como que se financiaran proyectos de evaluación de sus condiciones dentro del sector pesquero artesanal. Ello podría conducir a posteriores planteos para mejora en sus condiciones de vida a través de una mayor participación en las actividades productivas. Se podría buscar la coordinación interinstitucional, con organismos públicos, privados y de apoyo exterior. La cooperación internacional podría jugar un papel fundamental, no solamente por el aporte económico sino por las experiencias y antecedentes en la temática de que pudieran disponer.
Para llevar adelante estas acciones se considera necesaria la sensibilización y toma de conciencia de parte de las instituciones y sus técnicos, especialmente aquellos que se vinculan a la elaboración de proyectos, para elaborar propuestas perfiladas a la mujer. La capacitación y concientización de los técnicos serán entonces necesarias para encauzar las nuevas políticas y proyectos de las instituciones.
Será necesario contar con recursos económicos para financiamiento de la asistencia técnica, materiales didácticos, traslados y ejecución de las acciones. No deberá descartarse la introducción de programas de asistencia a través de emisiones de radio para difundir temas de capacitación productiva.
El principal objetivo debiera estar centrado en preparar y concientizar a las mujeres en actividades productivas diversificadas generadoras de ingresos. Ello conducirá a lograr otros objetivos tales como la mejora de sus condiciones en el grupo familiar y su integración y reconocimiento social.
Hasta el momento en lo referente a proyectos solamente se dispone de antecedentes de implementación de un estudio sobre el marco institucional y financiero para la incorporación de la mujer en el desarrollo rural, realizado en 1992, y con la puesta en marcha del Programa PRONAPPA en 1993, que por primera vez incluye un componente específico destinado a promover la participación de mujeres y jóvenes en las actividades del programa. (IICA, 1994).
Dada la experiencia que se tuvo con los trabajos experimentales dirigidos a las comunidades de las lagunas costeras del este, se entiende necesario continuar con el sistema pluriinstitucional y multidisciplinario, en especial por considerarse que cada institución tendrá injerencia y poder de decisión para ejecutar las diferentes acciones previstas. De modo que no existan interferencias que puedan conducir a fallas en la ejecución de los programas previstos.
La metodología de trabajo debiera continuar incluyendo a toda la comunidad, por más que el sesgo y los objetivos estén dirigidos a mejorar y estimular la participación de la mujer en las tareas productivas y a la mejora de su situación dentro del grupo familiar y de la sociedad en general. Se puede llevar adelante un trabajo de asistencia sin discriminación, promoviendo una mayor participación femenina en armonía con el grupo.
Luego de realizarse los relevamientos correspondientes, los programas harán hincapié en la capacitación productivo-tecnológica, comercialización, acceso a créditos, e integración en grupos de trabajo u organizaciones con mayor poder de negociación. La incorporación de tecnologías novedosas que eleven el valor comercial a las capturas, el diseño de artesanías propias de cada región y la disponibilidad de recursos tales como el turismo permitirían integrar a la mujer en tareas de gran atractivo. Ello otorgaría un fuerte énfasis a las tradiciones y respeto por la cultura de estas comunidades, permitiendo un mayor ingreso económico y la oportunidad para mejorar la calidad de vida. Asimismo, la promoción y conformación de microempresas familiares sería un importante medio para favorecer el poder negociador.
CONCLUSIONES
Como conclusión debe destacarse que las mujeres representan un potencial que no ha sido evaluado aún en cantidad ni calidad, pero no existen dudas de que su participación es decisiva en la mejora de la situación económica, y desarrollo cultural y social de estas comunidades, en su mayoría marginadas. Ellas tienen la capacidad de participar o dirigir tareas productivas con alto componente manual, creatividad y calidad, sin descuidar su rol doméstico en el grupo familiar.
Por los motivos expuestos, la asignación de recursos debería estar dirigida en cierta medida a ellas para promover servicios y productos de mejor calidad.
Respecto a la experiencia realizada en el este del país, lamentablemente hoy no se dispone de recursos financieros para continuar con el trabajo y repicar la experiencia en otras comunidades pesqueras. La participación y protagonismo de la mujer en todas las actividades permitió mejorar las condiciones de procesamiento y comercialización. Los vínculos sociales con la comunidad, con actores sociales vinculados a la gastronomía y con el turismo se vieron afianzados existiendo hoy día una mayor comunicación y poder de negociación más fluido. Ello ha promovido cambios y ha generado nuevas expectativas para la mujer, más allá de su actual esfuerzo cotidiano y poco estimulante.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
- Pesca, Sinsabores
y Esperanzas : Síntesis de las acciones del CCU en el área
de pesca artesanal en los últimos 25 años. Ediciones del
Centro Cooperativista Uruguayo.
Luis Bertola, Laura Bermúdez, María Camou. Montevideo, Uruguay. Abril de 1996.
- "Análisis
de las Políticas del Sector Agropecuario frente a la Mujer Productora
de Alimentos en Brasil, Paraguay y Uruguay". Documento Regional.
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)
Montevideo, Uruguay. Setiembre de 1994.
- Documentos de
Trabajo N°10 y N°14. Convenio PROBIDES-Instituto de Investigaciones
Pesqueras de la Facultad de Veterinaria. Años 1994 a 1998.
- Un Mar de Mujeres.
Trabajadoras en la Industria de la Pesca. Luz López, Beatriz
Lovesio, Clara Murguialday, Carmen Varela. Grecmu. Ediciones Trilce.
Año 1992.
- Encuesta Nacional
de Pescadores Artesanales. Documentos Volumen 1 y 2.
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Dirección Nacional de Fomento Cooperativo. Uruguay, Abril de 1988.
PESCA ARTESANAL EN EL URUGUAYEs la actividad de captura que en el marco nacional, extrae peces, moluscos y crustáceos cuyo hábitat son las aguas costeras oceánicas y estuariales, las corrientes fluviales o los lagos, alcanzables por medio de técnicas simples y con un alto componente de trabajo manual.
Dado que mayoritariamente la actividad de captura se realiza desde embarcaciones, consideramos dentro de la actividad, aquellas con menos de 10 toneladas de registro bruto (T.R.B.) con o sin motor; con actividad regular o zafral.
Las artes de pesca más utilizadas son:
redes de distinto tipo, palangres o espineles y herramientas manuales para recolección.Los pescadores desarrollan la actividad desde distintos grados de marginación socio-productiva integrando sí, el resultado de su trabajo al mercado de alimentos local, nacional o internacional.
CARACTERÍSTICAS DEL PESCADOR
- Gran apego y capacidad de adaptación al medio en que vive.
- Desarrolla fuertes lazos de solidaridad con sus pares aunque no estructura formas organizadas de trabajo (pesca, comercialización, mejoramiento de las condiciones de vida).
- Inmediatista en torno a la satisfacción de sus necesidades diarias y poco afecto a la planificación de mediano y largo plazo.
- Le interesa el proceso productivo y en general no desea integrarse en etapas que no sean vinculadas a la pesca directa.
- Posee experiencia y conocimiento empírico sobre la flora, la fauna y sobre los "movimientos" de la pesca y del ambiente costero (lagunas, barras, arroyos, costa).
- Posee ricas tradiciones culturales: oficio, construcción de barcas, artesanías.
SITUACIÓN DE LA MUJER EN LA COMUNIDAD PESQUERA ARTESANAL1. EDUCACIÓN:
La mayoría han completado el nivel primario. En la actualidad un porcentaje aún no determinado realiza estudios secundarios.
El nivel de instrucción no evidencia diferencias con el género masculino.2. RESPONSABILIDADES :
a) Reproductiva (maternidad).
b) Doméstica.
c) Productiva:
- Tareas pre y post captura: preparación de artes de pesca, limpieza, fileteado, comercialización. Tareas de captura embarcadas en áreas de menor riesgo (aguas continentales) o actividades extractivas en tierra (ej. uso de rastrillos para berberechos).
Conclusión: en el ámbito familiar la mujer administra su tiempo para cumplir con estas tareas. El hombre, en general limita su función a la tarea extractiva sin querer comprometerse con otro tipo de responsabilidades.
PROGRAMAS DIRIGIDOS AL SECTOR
No se han implementado hasta el momento programas para relevamiento ni asistencia de la población femenina en el sector pesquero artesanal.
En 1991 se creó el Instituto Nacional de la Familia y la Mujer, pero las acciones se dirigen prioritariamente al área urbana. Los aspectos contemplados son salud, nutrición y planificación familiar.
Desde 1994 a 1999 se trabajó en un Proyecto de Apoyo al Sector Pesquero Artesanal en la zona este del país. El Proyecto estuvo dirigido a la capacitación y organización comunitaria de dos asentamientos pesqueros, pero no contempló específicamente el componente femenino.
OBJETIVOS PROPUESTOS PARA INTEGRAR A LA MUJER EN LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA
GENERAL
- Fomentar la participación de la mujer en actividades de atractivo, para promover la mejora de la situación económica y el desarrollo cultural y social de las comunidades pesqueras, en su mayoría marginadas.
ESPECÍFICOS
1. Preparar y concientizar a las mujeres en actividades productivas diversificadas generadoras de ingresos:
- desarrollar una línea de productos no tradicionales en base a pescados y mariscos, que caractericen a la comunidad pesquera.
- desarrollar habilidades que se vinculen con el oficio, tales como artesanías, diseño de artes de pesca, redacción de material informativo para difusión.
- estimular iniciativas dirigidas al turismo.
- respetar y hacer
conocer las costumbres y tradiciones pesqueras como forma de mantener
una identidad de interés turístico.
2. Mejorar la condición de la mujer en el hogar, promoviendo el equilibrio en la distribución de las responsabilidades con el resto del grupo familiar.
3. Lograr su integración y reconocimiento en la sociedad de la cual es parte la comunidad pesquera.
4. Fomentar la participación de los gobiernos locales y nacionales para colaborar en la mejora de la calidad de vida.
METODOLOGÍA
Se capacitará y concientizará a los técnicos para promover programas institucionales de asistencia pesquera perfilados a la mujer.
- Relevamiento de
la población femenina que integra el sector (cantidad, distribución
y ocupación).
- Implementación
de programas de capacitación tecnológico-productivos.
- Implementación
de programas de marketing, comercialización y acceso a créditos.
- Actividades de
educación y uso de los medios disponibles para brindar servicios
al turismo.
- Conformación
de grupos de trabajo u organizaciones con mayor poder de negociación.
- Asistencia en aspectos de organización social.
RESUMENComo conclusión debe destacarse que las mujeres representan un potencial que no ha sido evaluado aún en cantidad ni calidad, pero no existen dudas de que su participación es decisiva en la mejora de la situación económica, y desarrollo cultural y social de estas comunidades, en su mayoría marginadas.
Ellas tienen la capacidad de participar o dirigir tareas productivas con alto componente manual, imprimiendo a las mismas la cuota de creatividad y calidad necesaria para lograr un reconocimiento en el mercado, sin descuidar su rol doméstico en el grupo familiar.
Por los motivos expuestos, la asignación de recursos debe estar dirigida en cierta medida a ellas para promover servicios y productos de mejor calidad, así como para estimular producciones artesanales no tradicionales.
"EL ROL DE LA MUJER COMO DOCENTE E INVESTIGADOR EN EL SECTOR PESQUERO URUGUAYO"
Por Alicia Panuncio
En el Uruguay, las instancias de formación y capacitación técnica relativas al Sector Pesquero, se centran en:
- El Instituto Nacional
de Pesca (INAPE), dependiente del Ministerio de Ganadería, Agricultura
y Pesca que capacita personal encargado del estudio de los recursos
Pesqueros, personal Inspectivo para Plantas Procesadoras, Desembarque
y Acuicultura.
- El Instituto de
Investigaciones Pesqueras "Prof. Dr. V.H. Bertullo" (I.I.P),
dependiente de la Facultad de Veterinaria - Universidad de la República,
encargado de formar técnicos especializados en Tecnología
de Procesamiento de Productos Acuáticos, Biología Acuática,
Acuicultura y HACCP.
- La Facultad de
Ciencias, dependiente de la Universidad de la República que capacita
técnicos especializados en Oceanografía, Biología.
- La Escuela Técnica
Marítima, dependiente de la Universidad del Trabajo del Uruguay
(UTU), encargada de la formación del Personal de Cubierta y Máquinas
de los Buques Pesqueros.
- En este trabajo se hace referencia según datos estadísticos disponibles, a las actividades que desempeñan las mujeres a nivel de docencia en la Facultad de Veterinaria y a la investigación según la Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC) de la Universidad de la República (UDELAR).
DOCENCIA
Inicialmente a la Facultad de Veterinaria ingresaban solamente hombres. Luego ingresaban dos o tres mujeres por año. En el año 1963 ingresan 20 mujeres lo cual fue todo un acontecimiento. Es así que la población femenina va aumentando hasta alcanzar hoy en día 52-54% del ingreso anual.
Si bien el número de ingreso es mayor que el de hombres, las mujeres se reciben años más tarde y en número mucho menor que los hombres.GENERALIDADES
Los datos estadísticos a los que se hacen referencia (Fuente: División Estadística -Planeamiento Universitario) pertenecen al Plan 1980 y el título que se otorga es: Dr. en Medicina y Tecnología Veterinaria, con una duración teórica de seis años.
La duración promedio de la Carrera fue de ocho a nueve años durante el período 1993 - 1997.
Luego se estudia la duración promedio de la Carrera por Sexo y se comprueba que las mujeres tardan más tiempo en finalizar que los hombres.En cuanto a la edad promedio del egreso es de 28 años durante 1993 - 1997. Si bien para los últimos años existe una tendencia a que las mujeres terminen a igual edad que los hombres, en los casos en que la culminación insumió más tiempo fue en la población de mujeres.
El Instituto de Investigaciones Pesqueras (I.I.P.) cuenta con un staff docente de aproximadamente veinte veterinarios, que cumplen tareas de docencia, y en algunos casos de investigación y extensión.
Hay cinco cargos definitivos de los cuales sólo uno es mujer
De los cargos interinos 50% son mujeres y 50% son hombres.El Sector de Biología Acuática está representado por dos mujeres. Hay además una colaboradora honoraria (F) y un colaborador honorario (M). Se trabaja en Investigación en un Proyecto sobre Gasterópodos Marinos.
El Sector Tecnológico por ocho técnicos: cinco son hombres y tres son mujeres. Hay una colaboradora honoraria (F) y tres Colaboradores honorarios (M). Los Proyectos que se han realizado en esta Área han sido extensos, y con el correr de los años, las mujeres se han ido incorporando a muchos de ellos. Las tareas de Laboratorio han sido muchas veces el área clásica del desempeño femenino.
El Sector Acuicultura está representado por tres hombres. Hay una colaboradora honoraria (F) y dos colaboradores honorarios (M). Numerosos proyectos se han realizado también es esta Área.Se imparten anualmente dos cursos Curriculares Semestrales de Tecnología de los Productos de la Pesca y un Curso Semestral por año para la Carrera de Ingeniería de los Alimentos. (Este último es responsabilidad de dos mujeres)
De los cuatro grupos Prácticos que hay en cada Semestre en tres de ellos una mujer es responsable.
En cuanto a las clases Teóricas, la mayoría son dictadas por hombres.INAPE
Aparentemente, la estructura jerárquica sería similar a la del I.I.P., de hecho hay parte del personal que trabaja en ambas Instituciones.
Dentro del INAPE, los Dptos. de Industrias y Biología ocupan alrededor de 70 personas de las cuales aprox. 50% son mujeres y 50% son hombres.Es de señalar que no existe una discriminación institucional en cuanto a la participación de la mujer en cargos altos o reuniones en las que se toman decisiones o informativas pero sí de hecho en ambas instituciones (INAPE e I.I.P.) es prácticamente una mujer que asiste por vez a esas reuniones
INVESTIGACIÓN
Extractado del Documento de Trabajo No. 5 de la CSIC: "Participación de Mujeres en Actividades de Investigación Científica a Nivel Universitario en el Uruguay". (autoras: Andrea Bielli, Ana Buti, Nilia Viscardi) Setiembre de 2000
La CSIC impulsa la investigación científica a través de distintos programas (estos son Recursos Humanos, Investigación y Desarrollo, Vinculación con el Sector Productivo y Dedicación Exclusiva) que funcionan bajo la modalidad de llamados a los que únicamente pueden presentarse los docentes universitarios.
MUJER, CIENCIA E INVESTIGACIÓN: AMÉRICA LATINA Y URUGUAY
La situación de mujer y ciencia a fines de los 90 es producto de un proceso que conjuga los elementos: el incremento del acceso a la educación superior y en la participación en la docencia de tercer nivel con las actividades de investigación científica.
Específicamente los datos referidos a mujeres que desarrollan actividades de ciencia y tecnología, es decir aquellas que trabajan en la creación de nuevos conocimientos y tecnologías, son muy escasos. En términos generales en América Latina los datos para la década del 90, aunque parciales y exiguos, sugieren que la participación femenina en investigación varía según los diversos países marcando dos grandes tendencias. En una de ellas se registra una participación significativa de la mujer como es el caso, por ejemplo, de Argentina, Brasil y Uruguay en los que los porcentajes oscilan entre un 38,6% y un 43% del total de individuos en actividades de investigación. Por otra parte, encontramos en países como Panamá y Ecuador en que las tasas oscilan en torno a cifras del 25% de mujeres que realizan actividades de investigación (RICYT, 1998; CSIC, 1999).
A su vez, al interior de estas tasas vuelven a encontrarse algunos elementos que hacen, más allá del nivel de participación, a una incorporación diferencial a la actividad científica en función del género. Al igual que en la elección vocacional de las carreras, existe una concentración de mujeres que realizan actividades científicas en aquellas áreas "típicamente femeninas" (Almerás, 1994). Por otra parte, en términos jerarquías institucionales, los cargos de mayor prestigio, poder y capacidad de decisión y gestión científica están ocupados mayormente por los varones.En Uruguay se corrobora asimismo la tendencia de las mujeres a optar por carreras "típicamente femeninas". Existe una notoria concentración de mujeres en disciplinas relacionadas a la salud, a las humanidades y al arte. Por ejemplo, las matrículas de la Universidad de la República en 1989 muestran un 93% de mujeres en la carrera de Enfermería, un 84% en Biotecnología y un 90% en Servicio Social. En contraposición a esto. Se observa una baja presencia de mujeres en Ingeniería, 37% y en Agronomía 27% (Flacso, 1993). Este fenómeno que se ha llamado segregación horizontal es un fenómeno que se reitera en diferentes países tanto en América Latina como de Europa (De Prada, Actis y Pereda, 1996). Finalmente, las opciones diferenciales en términos de género también se vinculan a la duración de los estudios de tercer nivel. En este sentido, las mujeres optan en general por "carreras cortas" (no más de cuatro años) y de menor prestigio social. (Flacso, 1993). Finalmente a nivel de los egresos de la Universidad de la República las mujeres representan en 1995 el 57.1% del total, cifra esta última que se vincula a la feminización de la matrícula (Abella, 1998)
Necesidades Detectadas
- Realizar un censo con datos sobre cifras de mujeres que trabajan en el Sector Pesquero.
- Capacitación.